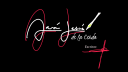«Los Campos Elíseos huelen a muerte» — Capítulo 1
Primer episodio de mi nueva serie newsletter «Los Campos Elíseos huelen a muerte».
ANTES DE INICIAR:
Este es el primer episodio de una serie disponible los días lunes, semana por medio.
La publicación será distribuida de forma gratuita para los suscriptores mediante este mismo canal. La suma de todos los capítulos conforman el libro «Los Campos Elíseos huelen a muerte», pronto disponible para compra en formato eBook.
Todos los derechos están reservados. Se prohíbe la venta, explotación y distribución de este material sin permiso del autor. Eso sí, este correo podrás compartirlo para llegar a más suscriptores.
Lamento los inconvenientes a quienes recibieron este correo por error.
Esta serie podría contener lenguaje ofensivo, violencia, escenas sexuales y otras cosas fuertes. Se recomienda discreción.
¡Que lo disfrutes!
En el capítulo de hoy
El dueño del Paraíso
Nadie en Pueblo Solo —una denominación poco creativa, pero efectiva para cultivar el aislamiento que tanto les gustaba— se atrevía a pisar aquel lugar de silencio espiritual por miedo a perturbar el sueño de los muertos.
Excepto Patricio. Él navegaba entre la niebla por el camino demarcado con el orgullo del mismísimo Hades hasta que, de pronto, encontró el brillo blanco y cegador del claro.
Suspiró. El aire húmedo y frío, con el aroma de la tierra virgen, vigorizó sus pulmones.
—Todo esto es mío —se dijo y sacó una foto para compatir en sus redes sociales.
Los Campos Elíseos. Una especie de broma cruel de algún poeta con desdén por el otro mundo.
Porque, ¿a quién se le ocurriría poner el nombre del paraíso a un antiguo cementerio en medio del bosque precordillerano, entre boldos, peumos y quillayes, y dominado por unas plantas tan feas, raras y sin propósito? Parecían plantas fabricadas con papel blanco a modo de origami. Hasta las nervaduras de sus hojas anchas, similares a las venas de un brazo y pintadas de un violeta oscuro como la sangre, daban escalofríos. Era como si las raíces extrajeran sus nutrientes de la Santa Muerte para alimentarse.
Patricio paseó entre el claro, planificando la ruta que seguirían los turistas para recorrer el nuevo parque. Su nuevo emprendimiento, lejos de la ciudad y de los gerentes idiotas con aires de absolutismo. Aprovecharía la mezcla de paz y morbo de aquel reciente descubrimiento de un cementerio perdido y de la nueva especie que crecía, precisamente, sobre tierra necrótica.
Olía el dinero.
Unas paladas en la tierra lo distrajeron de sus pensamientos. Caminó hacia el bulto escondido entre las plantas; una mujer arrodillada, vestida de niña exploradora —zapatillas y medias blancas, pantalones y chaqueta cortas color mostaza, y un gorro legionario— transplantaba una de las plantas a un macetero. A su alrededor yacían una mochila e instrumentos de medición, agua y otras herramientas digitales.
—Disculpa...
La chica gritó del susto y cayó sentada hacia atrás con los brazos aferrados a la maceta. Chica, morena y avergonzada. Patricio pensó en librarse de ella con un papirotazo.
—Lo siento —dijo ella—. Estaba estudiando las plantas.
—Estabas robándote las plantas.
—¿Qué? —la chica abrió la boca algo aturdida—. ¡No! Yo soy...
—Esto es terreno privado —interrumpió Patricio— y las plantas son mías. Quiero que te vayas ahora mismo.
—¿Quién te crees que eres para tratarme así?
—El nuevo dueño de este lugar.
—Ah... Así que don Carlos vendió los Campos Elíseos... —dijo ella para sí.
Ella observó a las plantas alrededor. Pensaba, aproblemada.
—¿Qué estás esperando? —insistió Patricio.
—No tienes derecho a echarme de aquí. Es injusto...
—Due-ño. ¿Entiendes? Si quieres estar aquí vas a tener que pagar igual que todos los turistas.
—¿Turistas? —respondió la mujer, más desconcertada aún—. ¿Qué vas a hacer con este lugar?
—Un parque —Patricio sonrió con la idea—. Un lugar para que todas las personas vengan a conocer a estas maravillosas y nuevas rarezas.
—¡Fui yo la que descubrió las mumias!
—Voy a llamar a la policía.
Patricio marcó el número y espero una respuesta con el auricular en la oreja.
—Escúchame —insitió la joven en un esfuerzo evidente por calmarse—. Trabajo en la Universidad de Río Abajo. Me llamo Francisca Sotomayor y...
—¿Aló? ¿Policía?
La mujer arrebató el celular de la mano de Patricio y lanzó el aparato a perderse entre las plantas.
—No dejaré que nadie me quite mi investigación —amenazó ella.
—Creo que llamé al sitio equivocado. Llamaré a la Universidad.
—¿Cuál es tu problema? —dijo Francisca, ofuscada—. ¿Sabes dónde estás parado?
Patricio caminó en la dirección a donde cayó el teléfono. Buscaba con la mirada.
—Este es un sitio de mucho valor cultural. No sólo por las mumias, sino porque crecen sobre un cementerio antiguo. Nadie sabe cuánto tiempo han estado aquí ni de qué se alimentan y por qué sobreviven si no hacen fotosíntesis.
—Gracias por los datos —Patricio se agachó a recoger el celular—. Quizás deberías postularte a guía turístico del parque.
—¡Tu parque va a destruir este lugar! Este sitio necesita más investigación.
—Cuando la Universidad pague por los derechos, quizás te deje venir a investigar.
—Eres un imbécil.
—Ahora vete. No creo que a la Universidad le guste contratar reos.
Sin más que hacer, Francisca metió las cosas en la mochila, se la calzó y se llevó la maceta.
—Esto es mío —Patricio arrebató la maceta de sus manos.
—¡Es para fines científicos!
—Tendrás que pagar con él.
Ella empujó el macetero contra el pecho de Patricio.
—Voy a volver, imbécil.
«Sí, claro», pensó Patricio mientras Francisca se alejaba de los Campos Elíseos, indignada.
Regresó a su cabaña aún divertido por la situación. Según su percepción, la gente es porfiada y cree en sus derechos por sobre el de los demás. Pero parte importante de su patrimonio estaba apostado allí. Anhelaba ser el jefe y no dejaría que nadie le dijera qué hacer. Se encargaría de fijar un respeto inolvidable en la mente de esos nativos.
Dejó la planta sobre la mesa e investigó sus detalles. Era horrible y, al mismo tiempo, cautivadora. Acarició las nervaduras de las hojas con la yema de los dedos, hipnotizado. Ni siquiera despegó sus atenciones a la planta cuando una llamada interrumpió su intimidad con la singular especie.
—¿Aló? ¡Don Víctor! Justo estaba esperando su llamada.
El bochinche al otro lado de la línea dificultaba la conversación. Don Victor gritaba para hacerse entender.
—Pero si la entrada del pueblo estaba bien hace un rato. Acabo de pasar por allí.
El semblante de Patricio cambió de la alegría a la preocupación cuando escuchó al viejo. Patricio paseaba sus dedos por los bordes filosos de la *mumia* mientras escuchaba las excusas.
—¿Cómo que se van a llevar la maquinaria? —replicó, exasperado—. No... ¡No!... ¿Cómo quiere que construya los caminos? ¿A mano, ah?... Oiga, yo pagué por el servicio... ¡Pero, entonces, háganse responsables! ¡Mierda!
Se llevó el dedo a la boca apenas se cortó con el borde. La planta adquirió un aspecto vampiresco cuando su sangre salpicó las hojas.
—Esa gente no puede prohibirle nada —continuó Patricio—. Es mi terreno. Estoy en mi derecho.
La contaminación acústica de la turba protestante, cada vez más cerca, interrumpió la comunicación con don Víctor. Se quejaban de «la destrucción del pueblo».
—Espérenme ahí —gritó Patricio y colgó sin esperar respuesta.
Lanzó el teléfono sobre la mesa, junto a la planta, y partió al baño a curarse el dedo. A pesar de la poca profundidad de la herida, costó mucho detener la pequeña hemorragia. Su sangre se había transformado en una sustancia viscosa; una vaselina de color escarlata.
Alguien golpeó la puerta. Cuando abrió, un viejo completamente cano, de tez morena y arrugado como una pasa hizo a un lado a Patricio y entró a la casa trayendo consigo el barro de sus botas pesadas y el olor a tierra en un chaleco de lana tan gastado como él.
—Algo tienen ustedes con el respeto a la propiedad —dijo Patricio con las manos en la cintura.
—Don Patricio —dijo el viejo con grandes ojeras y el rostro entristecido por la preocupación—: no continúe, por favor. Va a ser peor para usted.
—¿Cómo sabe usted qué voy a hacer? ¿Ah?
—Lo siento —el viejo estiró la mano para salidar. Patricio no respondió—. Soy Heriberto Martínez, el antiguo capataz del señor Baumann.
—Su jefe no me dijo nada de que aquí vive gente tan loca, partiendo por esa chica...
—¿Francisca? Ella es inofensiva. Se enoja rápido, pero se le quita de inmediato.
—Pero ella puede entrar a investigar y yo no.
—A ella también le pedí que se fuera, eñor. No hay que despertar al espíritu de este lugar —Heriberto bajó la cabeza en señal de sumisión—. Es peligroso.
—Soy demasiado inteligente para caer en la superstición, caballero.
—¡Este lugar vuelve loca a la gente! Don Carlos no me quiso creer y, al final, tuvo que irse. Esas plantas... —de pronto reflexionó y enfrentó a Patricio con la alerta en los ojos—. Esto es un cementerio. Aquí termina la gente muerta.
Patricio se apretó el dedo cortado. Ya no sangraba.
—Usted está loco, caballero. Esas plantas son lo más maravilloso e inofensivo de la vida, salvo que las hojas cortan un poco.
Ambos voltearon a observar la planta trasplantada. Los colores en el rostro del viejo desaparecieron al ver una apariencia vegetal distinta, renovada. La *mumia* abandonó su apariencia de pedazo de papel arrugado y se transformó en una planta turgente con las hojas de color amarillo y con una trama de líneas definidas de color azul, al igual que las coronas mortuorias de los antiguos faraones.
El viejo casi se cayó de la impresión.
—Deje a las plantas tranquilas —insistió Heriberto con la sombra del terror en sus pupilas—. La gente entiende las cosas de la gente. La naturaleza no. Ella actúa para ella sola.
—Estoy harto de que me digan lo que tengo que hacer —dijo Patricio—. No quiero saber de investigaciones ni de espíritus ni de protestas ni cosas raras. Nadie me va a impedir colocar un parque en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque este terreno es mío. Yo lo compré. Aquí mando yo. Ahora, váyase.
Heriberto apuró el paso hacia la salida. En el dintel de la puerta volteó y advirtió:
—Espero que no sea demasiado tarde, eñor.
Y huyó a paso rápido de vuelta al pueblo.
Patricio no supo cómo responder ante el críptico mensaje. «Viejo loco», pensó. Todos estaban locos. La superstición no sabe de exactitudes; así engaña a la mente de los crédulos.
Carlos José Baumann, el antiguo dueño, debería explicar muchas cosas cuando lo lograse ubicar.
La belleza de la planta transformada capturó toda su atención. Se acercó a mirar con detenimiento. La nervadura, antes de un color necrótico, ahora brillaba con un violeta intenso y fluorescente. La savia parecía palpitar en el interior de la planta. Una planta faraónica, hermosa, que ya no exhibía las manchas de sangre que salpicó Patricio con su cortadura.
Aquello brillaba como el oro. El pueblo no tenía derechos para impedir su explotación.
Tras unos quince minutos de caminata, la noche asechaba sobre Pueblo Solo. El pequeño asentamiento con suerte medía seis cuadras de largo y cuatro de ancho; un laberinto de casas de madera envejecidas por el descuido, la soledad y la humedad. La niebla amenazaba constantemente con ocultar al pueblo fantasmagórico de no ser por su única calle, ese barrial arenoso sin pavimentar, que atravesaba medio a medio el asentamiento con una hilera de foco cuyo brillo se esforzaba por revelar la soledad oculta entre las sombras.
Patricio siguió el ruido de la protesta al otro lado de la calle principal, el único lugar de unión del pueblo con la carretera y con la civilización. Encontró el sitio del conflicto por el brillo enceguecedor de los focos de las máquinas excavadoras y las linternas de los protestantes.
Se las arregló para atravesar la multitud hasta llegar a la máquina de don Víctor. Subió sobre una rueda para hacerse oír, sin siquiera saludar a su dueño o al resto de los trabajadores.
—¡Por favor! ¡Escúchenme un momento!
—No queremos escucharte —respondió Francisca, con el rostro pintado como si fuera a la guerra—. Queremos que saques tus máquinas.
Una chica menuda, blanca y algo más alta que ella tomó su mano y la alzó al aire. El resto de la multitud alentó con vociferaciones entusiastas y vulgares.
—Sé que están enojados; pero quiero que piensen un poco. El nuevo parque es una oportunidad. El pueblo puede crecer. Los turistas van a dejar dinero en el pueblo. Van a venir a comprar sus cosas.
—Y van a dejar basura también —gritó la joven junto a Francisca.
—¡No! ¡No le hagan caso! Ustedes pueden ayudarme. Puedo contratar a varios de ustedes para que me ayuden a cuidar el parque y a mantener el pueblo limpio. Las cosas no tienen por qué cambiar. Todo es parte de ustedes.
—Entonces, ¿por qué debo pagar por investigar? —preguntó Francisca.
—Te quieres forrar a costa de nosotros —gritó la chica—. Nuestro pueblo no necesita más gente.
—¡Fuera la maquinaria! —dijo Francisca.
—Les estoy trayendo el progreso —continuó Patricio.
—¡Fuera la maquinaria! —continuó el resto, desoyendo sus palabras.
Y la protesta reanudó. La turba enardecida avanzó lentamente con afán de engullir las máquinas si no se apresuraban a abandonar Pueblo Solo.
Don Víctor se acercó a Patricio y comentó:
—Parece que vamos a tener que volver.
Patricio masticó la amargura.
—Me van a tener que respetar —dijo Patricio.
Subió a la cabina y encendió la máquina. Aceleró contra la multitud. La gente corrió desesperada e hizo, entre gritos e insultos, un pasillo para no ser arrollada. Al otro lado, Patricio se detuvo y gritó al resto de los choferes:
—¡El tiempo corre!
Las máquinas lo siguieron y se alejaron de la furia de la comunidad. Sonrió. Siempre que se lo proponía, las personas hacían lo que él quería.
Dirigió la procesión de vehículos por la noche despejada hasta el claro en el bosque. Los operarios admiraron asombrados el reflejo de la luz de la luna en la hojas blancas. Patricio bajó del vehículo saboreando la victoria en medio de una luz tenebrosa y, a la vez, maravillosa que atraía a las almas a reposar para siempre en los Campos Elíseos.
Notó una anomalía. Una planta de hojas doradas, con líneas azules y una nervadura violeta que palpitaba como el corazón de la muerte resaltaba en aquel campo blanco.
Un jeep atravesó el camino a toda velocidad y se detuvo con un derrape en el barro. Francisca bajó y corrió a encarar a Patricio mientras él caminaba hacia el nuevo descubrimiento.
—No permitiré que me quites mi trabajo —gritó Francisca mientras corría hacia él—. Es mi investigación.
Patricio se arrodilló para estudiar el bulto en el suelo bajo las plantas doradas sin siquiera prestar atención a su enemiga derrotada. Metió sus manos para escarbar; pero, en vez de tierra, encontró con algo blando y consistente. Un ojo violeta entre las hojas lo asustó tanto que cayó hacia atrás.
Desde el suelo, miró a Francisca a los ojos, tan sorprendida como él. El pavor se apoderó de ella.
—Por eso no querían que hiciera nada —concluyó Patricio.
El gran secreto de la transformación de aquellas plantas. Los Campos Elíseos es un cementerio que alberga gente muerta.
Un cadáver fresco alimentaba la nueva forma de los verdaderos dueños de ese lugar.